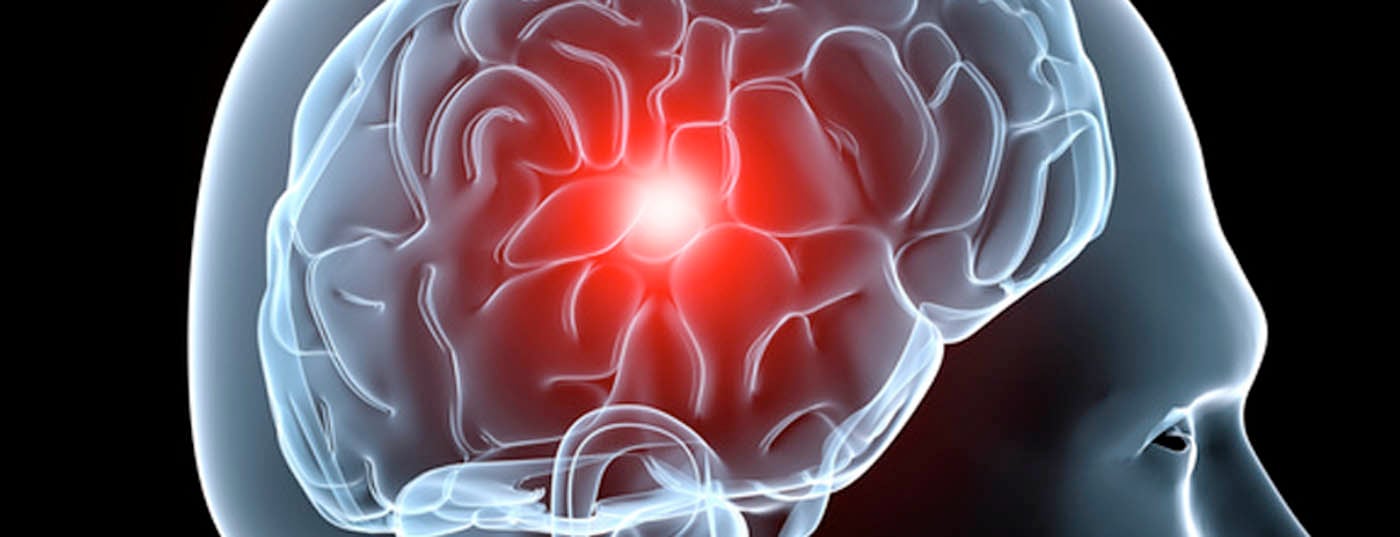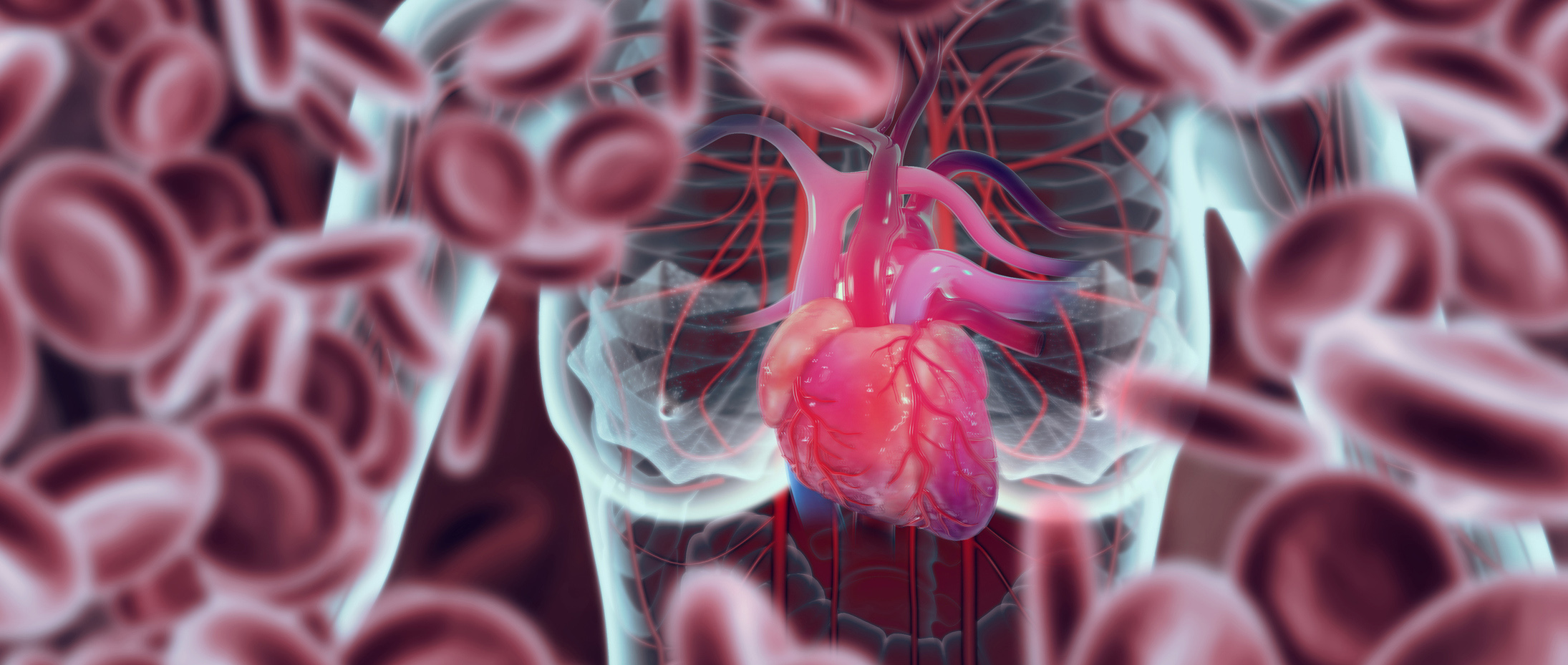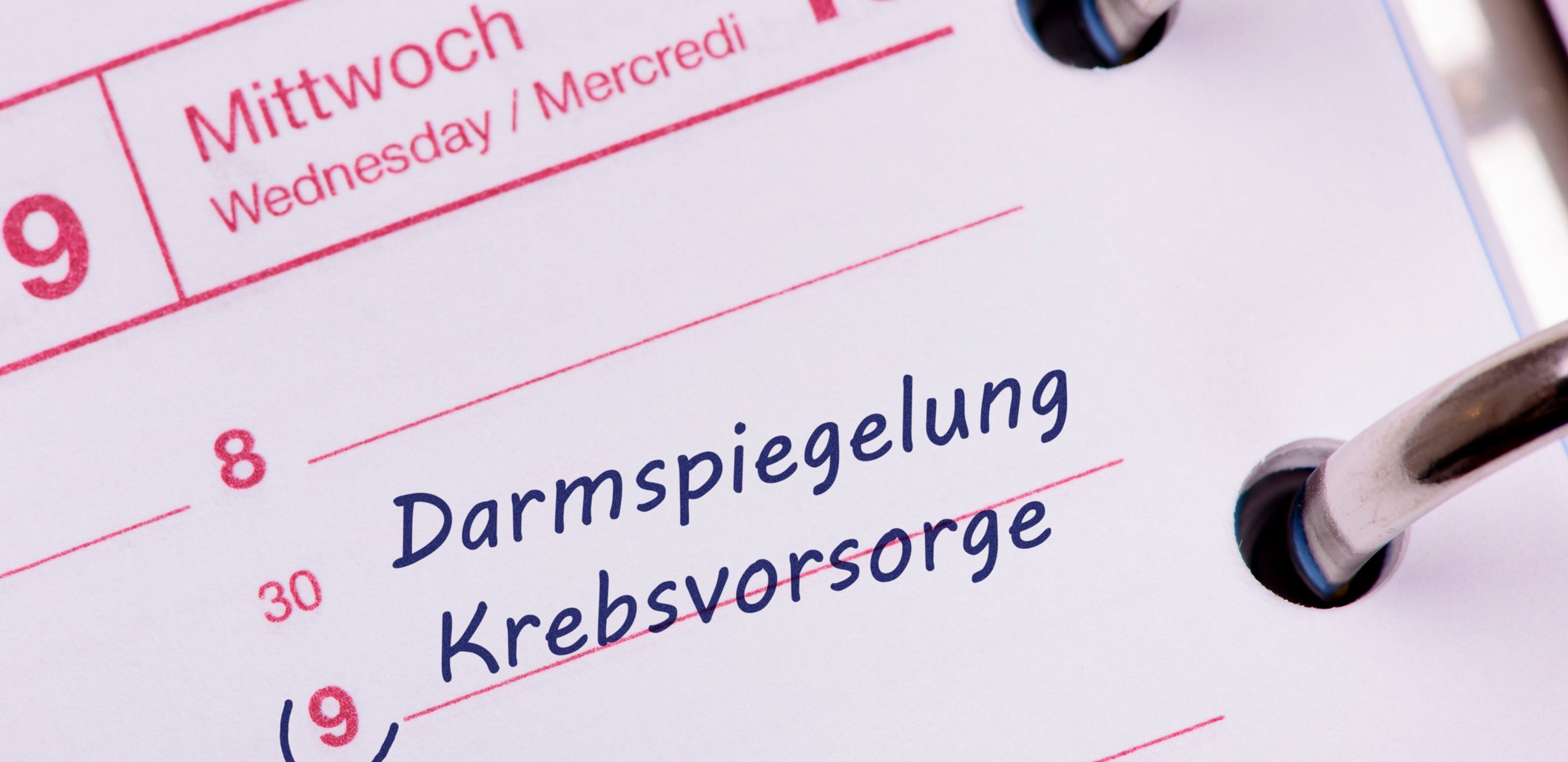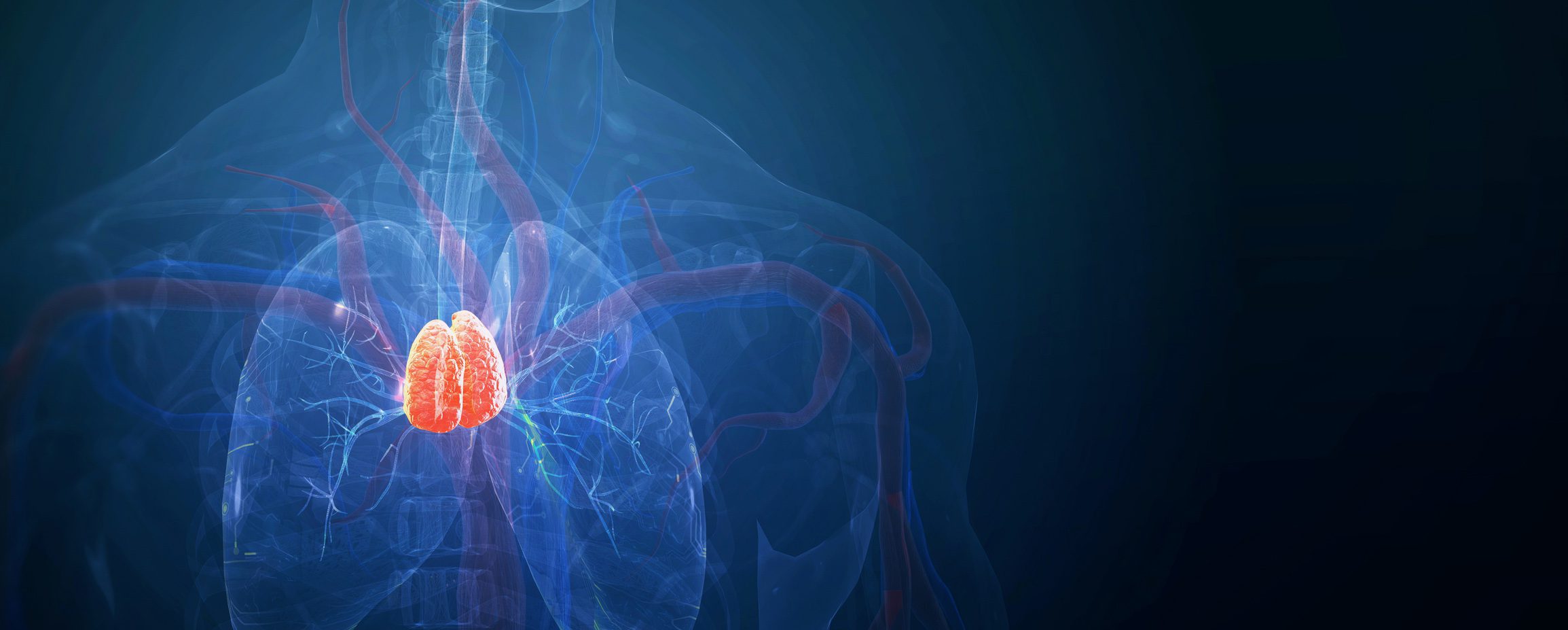Un ictus es una pérdida a menudo persistente de la función del sistema nervioso central debida a una escasez crítica de riego sanguíneo. Millones de personas en todo el mundo sufren un ictus de este tipo cada año, miles mueren como consecuencia o sufren discapacidades permanentes. Una enfermedad rara pero importante de reconocer es la enfermedad de Moyamoya (sin. síndrome de Moyamoya, angiopatía de Moyamoya). Esto suele provocar accidentes cerebrovasculares recurrentes y hemorragias cerebrales tanto en niños y adolescentes como en adultos.
La angiopatía de Moyamoya, también llamada “oclusión espontánea del círculo de Willisi”, fue descrita por primera vez por Takeuchi y Shimizu en 1957 [1]. La característica principal de la enfermedad es un estrechamiento bilateral y lentamente progresivo o incluso la oclusión de las grandes arterias de la circulación cerebral anterior cerca de la base del cráneo, empezando por la arteria carótida interna terminal. En respuesta al estado resultante de reducción permanente del flujo sanguíneo, se forma una red vascular anormal de colaterales principalmente en los ganglios basales y alrededor de ellos. En la angiografía por sustracción digital (ASD), esta frágil red vascular se asemeja a una “nube de humo a la deriva en el aire”, o “moyamoya” en japonés [2].
La angiopatía de Moyamoya se consideró durante mucho tiempo una enfermedad limitada a Japón y Asia Oriental. No se reconoció en Norteamérica y Europa hasta finales de la década de 1960 [3] y se ha registrado epidemiológicamente desde la década de 1990 [4,5]. La incidencia es de aproximadamente 0,3/100 000 en Japón [6] y de 0,09/100 000 en EE UU. En Europa, se registraron casi doscientos casos en la última encuesta sistemática, con un marcado aumento de la prevalencia en niños y adultos jóvenes (pico de frecuencia entre los cero y los nueve años; segundo pico entre los 20 y los 30 años) [6]. En EE.UU. y Europa, aproximadamente el 50-70% de los pacientes con enfermedad de Moyamoya son caucásicos. Mientras que la distribución por sexos es de 1:1 entre los niños, dos tercios de los adultos son mujeres. La gran mayoría de los casos de moyamoya son de naturaleza esporádica, y sólo uno de cada diez casos puede ser de origen familiar [7].
Patología
La etiología exacta y las vías biológicas implicadas no se conocen del todo, aunque se sospecha que existe un componente genético. Histológicamente, se observan cambios en la pared vascular con el típico engrosamiento fibrocelular concéntrico (hipertrofia) de la íntima, duplicación de la lámina elástica interna y adelgazamiento (atrofia) de la media. También es característica la ausencia de infiltrados inflamatorios, como suele ocurrir en las enfermedades de la pared arterial (por ejemplo, arteriosclerosis o artritis).
Sintomatología
Los pacientes adultos de moyamoya sufren episodios isquémicos recurrentes (AIT e ictus) en el 60% de los casos y hemorragias cerebrales en el 15-20%, normalmente en la zona de los ganglios basales. Las cefaleas crónicas refractarias a la terapia también pueden estar presentes hasta en un 70% de los casos. Son características las isquemias recurrentes inicialmente a menudo inexplicadas. En niños y adolescentes, la hemorragia cerebral es extremadamente rara; predominan las isquemias cerebrales transitorias repetidas con déficits sensitivo-motores. En el curso natural, se estima que más del 60-70% de los pacientes sufrirán un ictus en un plazo de cinco años. Dada esta elevada tasa de morbilidad en los pacientes no tratados, la realización de un diagnóstico lo antes posible seguido de una intervención preventiva para restablecer una hemodinámica cerebral equilibrada se ha convertido en la norma asistencial, al menos en el mundo occidental [8,9].
Diagnóstico
El diagnóstico de la angiopatía de moyamoya se basa en las directrices modificadas de Fukui [10,11]. El estudio preoperatorio comienza siempre con un historial médico detallado y un examen neurológico minucioso. La resonancia magnética (RM) y la angiografía por resonancia magnética (ARM) a menudo ya permiten un diagnóstico provisional. Son típicos los signos de isquemias múltiples de diferentes edades. La ARM demuestra estenosis u oclusión de la arteria carótida interna cerca de la base del cráneo y neovascularización patológica en los ganglios basales. Para mayor claridad, se realiza una DSA de 6 vasos [2,12] para evaluar la situación vascular y una tomografía por emisión de positrones (PET) o una tomografía computarizada con xenón (TC con xenón) para determinar la capacidad de reserva hemodinámica.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento es restablecer un riego sanguíneo suficiente en el cerebro (revascularización) [13,14]. Las técnicas quirúrgicas establecidas se dividen básicamente en cirugía de bypass “directa” e “indirecta”. En el bypass directo, una arteria terminal de la carótida externa (por ejemplo, la arteria temporal superficial) se anastomosa a una arteria receptora intracraneal (por ejemplo, la arteria cerebral media) mediante una técnica microquirúrgica (bypass EC-IC) (Fig. 1) [9,15]. En la revascularización indirecta, la arteria del cuero cabelludo se trasplanta junto con el músculo temporal (encefalomioarteriosinangiosis) o sin el músculo temporal (encefalarteriosinangiosis) a la superficie cerebral de la mitad poco perfundida del cerebro [16,17]. Todas las técnicas denominadas de bypass indirecto estimulan la formación de una nueva red vascular en la superficie cortical y deberían contribuir así a una cierta suplementación del riego sanguíneo cerebral. Dado que la enfermedad suele presentarse de forma bilateral, este tratamiento también debe realizarse de forma bilateral, normalmente en dos operaciones. El riesgo de una complicación neurológica con este procedimiento en manos expertas es del 1-2% [8]. Las técnicas endovasculares con angioplastia con balón y colocación de endoprótesis no han demostrado tener éxito en la enfermedad de moyamoya.
Resultados del tratamiento
Es esencial que la modalidad de tratamiento y el calendario se determinen en estrecha colaboración con un equipo interdisciplinar de expertos. El campo de la cirugía de bypass pertenece a la medicina altamente especializada (HSM). Un equipo de este tipo está formado por un neurocirujano especializado -un neurocirujano pediátrico en el caso de los niños-, un neurólogo y un neurorradiólogo experimentado. Dada la complejidad de los procedimientos quirúrgicos, esta intervención debe ser realizada exclusivamente por un equipo con experiencia demostrada en neurocirugía cerebrovascular y técnicas de bypass. Según nuestra experiencia y la de otros centros internacionales, cabe esperar resultados de muy buenos a excelentes en la mayoría de los casos, es decir, una reducción significativa del riesgo de ictus (Fig. 2) [8,18].

Literatura:
- Takeuchi K, Shimizu K: Hipoplasia de las arterias carótidas internas bilaterales. Cerebro y nervio 1957; 9: 37-43.
- Suzuki J, Takaku A: Enfermedad “moyamoya” cerebrovascular. Enfermedad que muestra vasos anormales en forma de red en la base del cerebro. Arch Neurol Mar 1969; 20(3): 288-299.
- Picard L, Lévesque M, Crouzet G: El síndrome “moyamoya”. J Neuroradiol 1974; 1: 47-54.
- Yonekawa Y, et al: Enfermedad de Moyamoya en Europa, situación pasada y presente. Clin Neurol Neurosurg Oct 1997; 99(Suppl 2): 58-60.
- Yonekawa Y, Taub E: Enfermedad de Moyamoya. Situación en 1998. Neurólogo 1999; 5: 13-23.
- Suzuki J: Enfermedad de Moyamoya. Berlín: Springer 1983.
- Fukui M: Estado actual del estudio de la enfermedad de moyamoya en Japón. Neurología quirúrgica Feb 1997; 47(2): 138-143.
- Guzmán R, et al: Resultados clínicos tras 450 procedimientos de revascularización para la enfermedad de moyamoya. Artículo clínico. Revista de Neurocirugía Nov 2009; 111(5): 927-935.
- Guzmán R, Steinberg GK: Técnicas de derivación directa para el tratamiento de la enfermedad de moyamoya pediátrica. Clínicas de Neurocirugía de Norteamérica Jul 2010; 21(3): 565-573.
- Fukui M: Pautas diagnósticas para la oclusión espontánea del círculo de Willis (enfermedad de moyamoya). Informe anual de 1995. El Comité de Investigación sobre la Oclusión Espontánea del Círculo de Willis (Enfermedad de Moyamoya) del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Tokio 1995: 162-163.
- Fukui M: Directrices para el diagnóstico y tratamiento de la oclusión espontánea del círculo de Willis (enfermedad de moyamoya). Comité de Investigación sobre la Oclusión Espontánea del Círculo de Willis (Enfermedad de Moyamoya) del Ministerio de Salud y Bienestar, Japón. Clin Neurol Neurosurg 1997; 99(Suppl 2): 238-240.
- Mugikura S, et al: Afectación predominante de las circulaciones anterior y posterior ipsilaterales en la enfermedad de moyamoya. Ictus Jun 2002; 33(6): 1497-1500.
- Lee M, et al: Análisis del flujo sanguíneo intraoperatorio de los procedimientos de revascularización directa en pacientes con enfermedad de moyamoya. Revista de flujo sanguíneo cerebral y metabolismo: revista oficial de la Sociedad Internacional de Flujo Sanguíneo Cerebral y Metabolismo Ene 2011; 31(1): 262-274.
- Lee M, et al: Estudios hemodinámicos cuantitativos en la enfermedad de moyamoya: una revisión. Enfoque neuroquirúrgico Abr 2009; 26(4): E5.
- Donaghy RM, Yasargil MG (eds.): Cirugía microvascular. Stuttgart: Thieme 1967.
- Matsushima T, et al: Un método de revascularización indirecta en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de moyamoya – varios tipos de procedimientos indirectos y un procedimiento indirecto combinado múltiple. Neurol Med Chir (Tokio) 1998; 38 Suppl: 297-302.
- Matsushima Y, et al: Un nuevo tratamiento quirúrgico de la enfermedad de moyamoya en niños: informe preliminar. Neurología quirúrgica Abr 1981; 15(4): 313-320.
- Veeravagu A, et al: Enfermedad de Moyamoya en pacientes pediátricos: resultados de las intervenciones neuroquirúrgicas. Enfoque neuroquirúrgico 2008; 24(2): E16.
- Hallemeier CL, et al: Características clínicas y resultados en adultos norteamericanos con fenómeno de moyamoya. Ictus 2006 Jun; 37(6): 1490-1496.
PRÁCTICA GP 2015; 10(10): 8-9