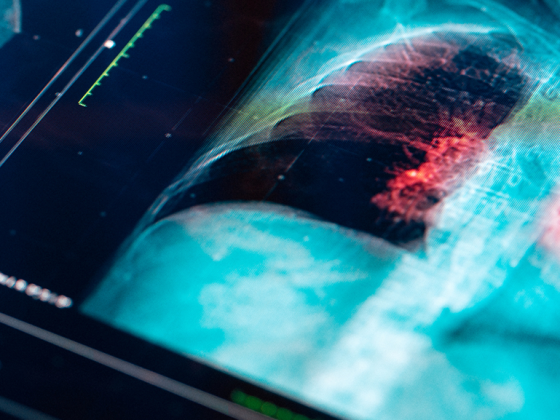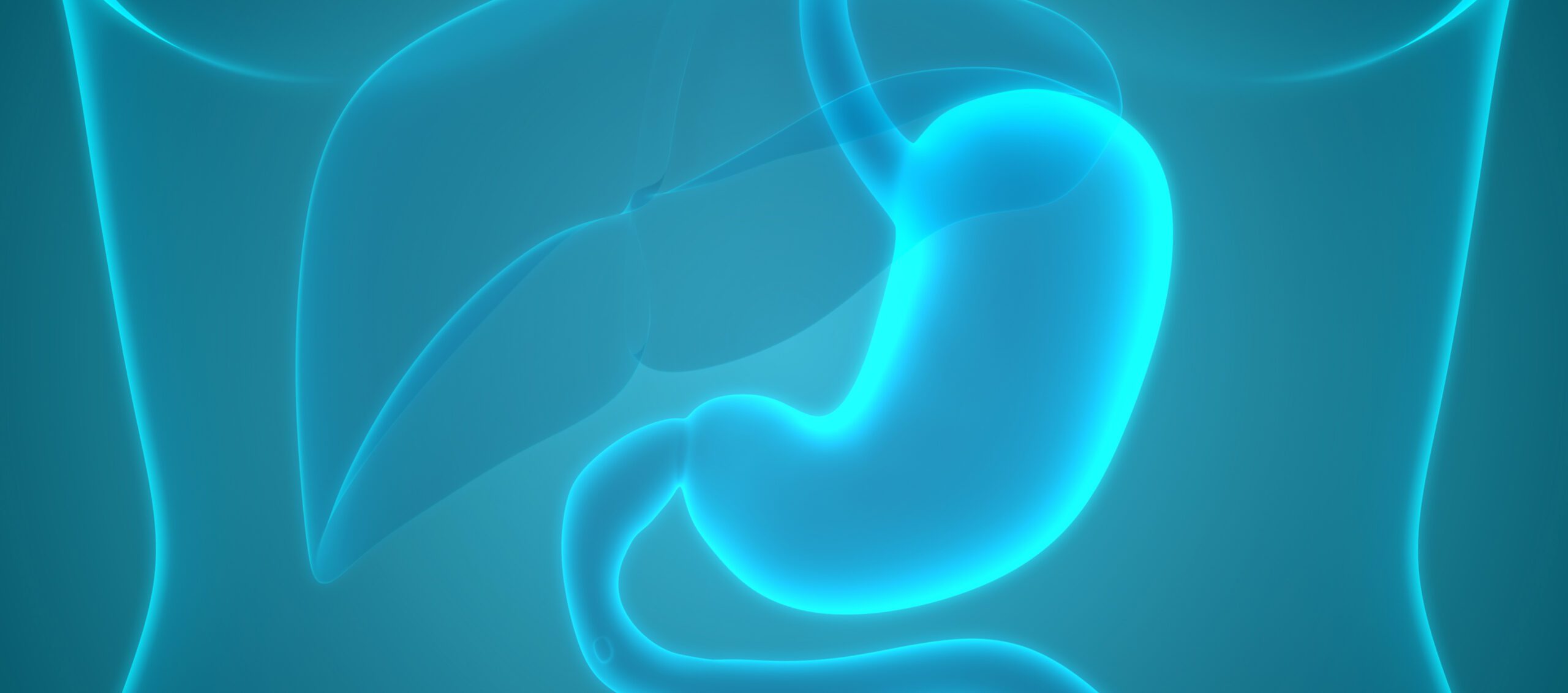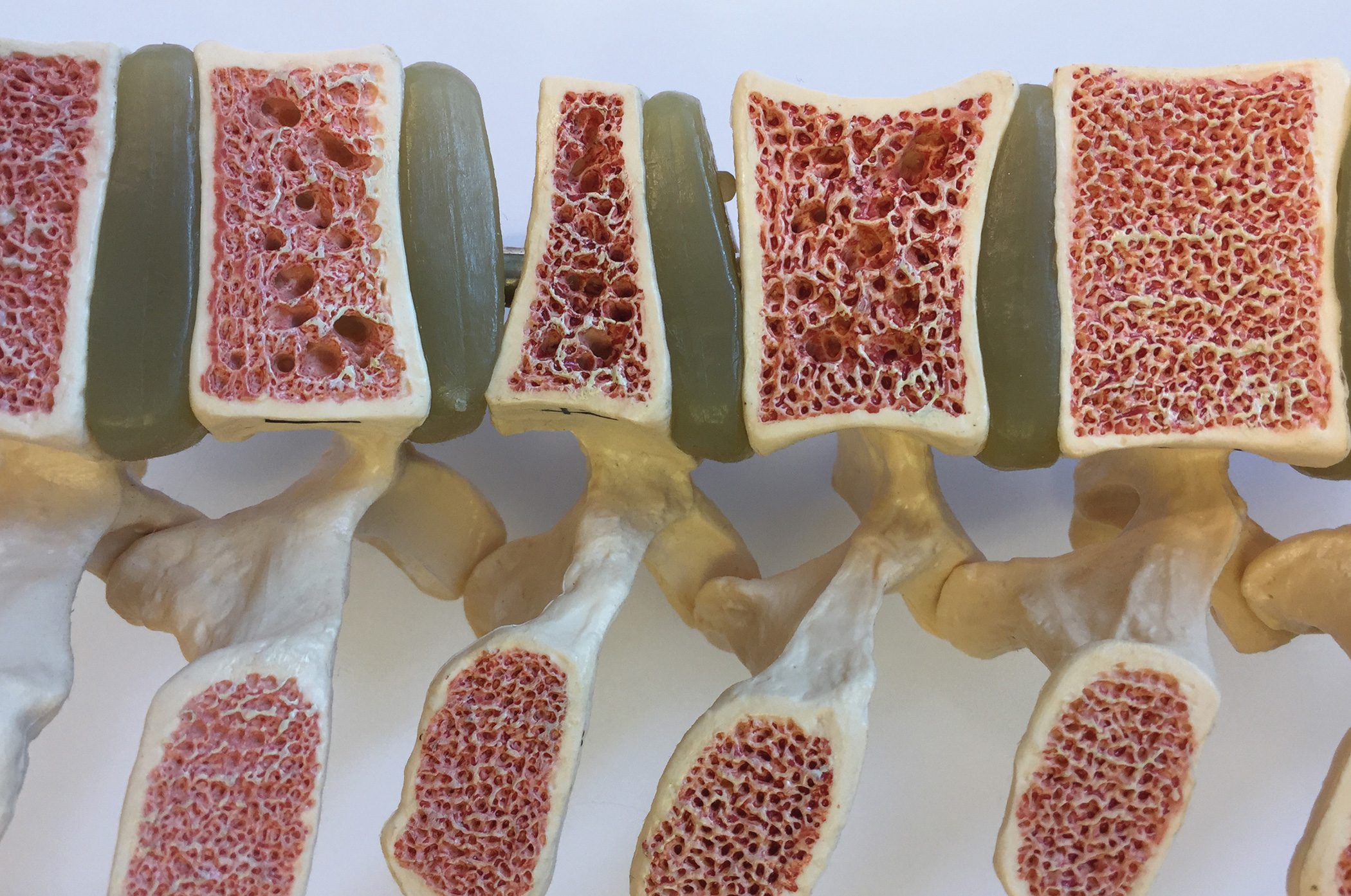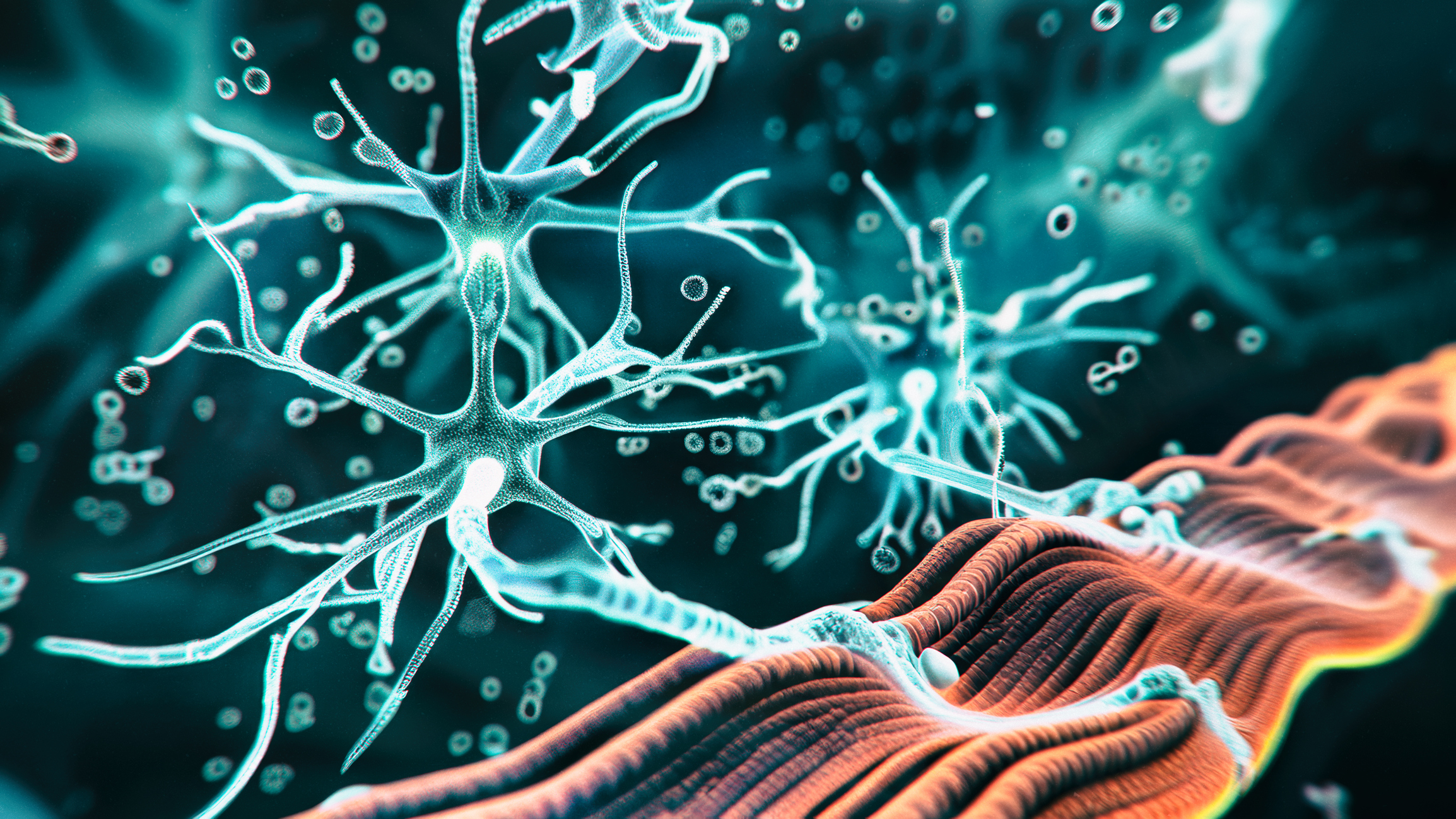Como linfoma cutáneo de células T de curso eritrodérmico, el síndrome de Sézary es una entidad poco frecuente. Sin embargo, esta enfermedad de pronóstico desfavorable ya ha llamado la atención de la mayoría de los médicos, al menos en teoría. Esto puede deberse tanto al pegadizo cuadro clínico como al nombre propio. Pero, ¿de dónde procede realmente?
En 1938, un paciente con sobrepeso se presentó en el Hôpital Saint-Louis de París con fuertes picores y un impresionante enrojecimiento escamoso de la piel. La enfermedad se había extendido desde la parte superior de la espalda a todo el cuerpo durante cinco meses. Un examen más detallado también reveló ganglios linfáticos inguinales inflamados. El profesor de dermatología Albert Sézary, que entonces tenía 58 años, se enfrentó a su primer caso del síndrome que más tarde llevaría su nombre. En biopsias de piel y muestras de sangre de su paciente, descubrió células gigantes inusuales – “cellules monstreuses” – con núcleos que casi llenaban todo el cuerpo celular. Ya había observado células similares en la piel de pacientes con micosis fungoide, pero no en la sangre. Sézary anotó el caso.
Sólo un mes más tarde, se produjo la segunda descripción de un cuadro clínico similar, esta vez de una paciente de 69 años en condiciones extremadamente precarias. Sézary propuso “paramicosis hémotrope” como nombre para la entidad recién descubierta, en referencia a la micosis fungoide, aparentemente relacionada. En 1942, el dermatólogo escribió otra descripción de un caso y en 1949 -tras el fin de la agitación de la Segunda Guerra Mundial- un tratado más detallado sobre la enfermedad con varias ilustraciones. Todos los pacientes habían fallecido en los 40 meses siguientes a la presentación inicial.
Una vida para la medicina
Sin embargo, la influencia de Sézary en la historia de la medicina va mucho más allá de lo evidente, la primera descripción del síndrome de Sézary. Así, el médico dedicó gran parte de su vida a investigar la sífilis y las enfermedades endocrinológicas, especialmente las de las glándulas suprarrenales. En 1921 fue el primero en utilizar el tratamiento combinado con arsénico y bismuto para la terapia de la sífilis. También desempeñó un papel importante en la introducción del estovarsol para el tratamiento de la neurosífilis, lo que supuso un avance significativo. Otras áreas de investigación incluían las pruebas de alergia cutánea y las neoplasias del sistema reticuloendotelial, como las histiocitosis, que en aquella época se agrupaban bajo el término “reticulosis”.
En total, Sézary publicó unos 830 escritos a lo largo de sus 75 años de vida. Su carrera clínica comenzó en medicina interna y neurología, primero en su ciudad natal de Argel (Argelia) y después en París. A continuación se pasó a la dermatología. Entre otros cargos, Sézary fue jefe de servicio en el Hôpital Broca y en el Hôpital Saint-Louis de París. Fue profesor de dermatología y venereología en la Universidad de París desde 1927.
Las dos guerras mundiales, que el médico nacido en 1880 vivió con toda su fuerza, dejaron profundas huellas en su vida. Mientras servía en el cuerpo médico durante la Primera Guerra Mundial y era condecorado con la Orden al Mérito de la Legión de Honor en 1917, dirigió la clínica dermatológica de Tours tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Allí, tras la ocupación alemana, Sézary confirmó el diagnóstico de sífilis a muchas personas sanas y las salvó así de la deportación. En 1942, él mismo tuvo que huir y se libró de la ejecución por muy poco.
Con sus diversos intereses médicos y las bruscas interrupciones provocadas por las dos guerras, aparentemente había poco espacio para los asuntos privados. Sézary compartía el hogar con su madre y una sirvienta, Carmen. Sólo cuando su madre murió en 1944 se casó a la edad de 63 años. Asistió a conferencias hasta su muerte en 1956 y se dice que concedía gran importancia a la puntualidad. Se negaba a dar la mano a los alumnos que llegaban incluso segundos tarde. Hoy en día, probablemente tendría que pensar en otra cosa para conseguir el efecto de esta medida en aquel momento.
Fuente: Steffen C: El hombre tras el epónimo dermatología en perspectiva histórica: Albert Sézary y el síndrome de Sézary. Am J Dermatopathol. 2006; 28(4): 357-367.
Literatura:
- Bagot M: Síndrome de Sézary. Orphanet. Estado Agosto 2013. www.orpha.net (último acceso 01.05.2021)
InFo ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 2021; 9(3): 30