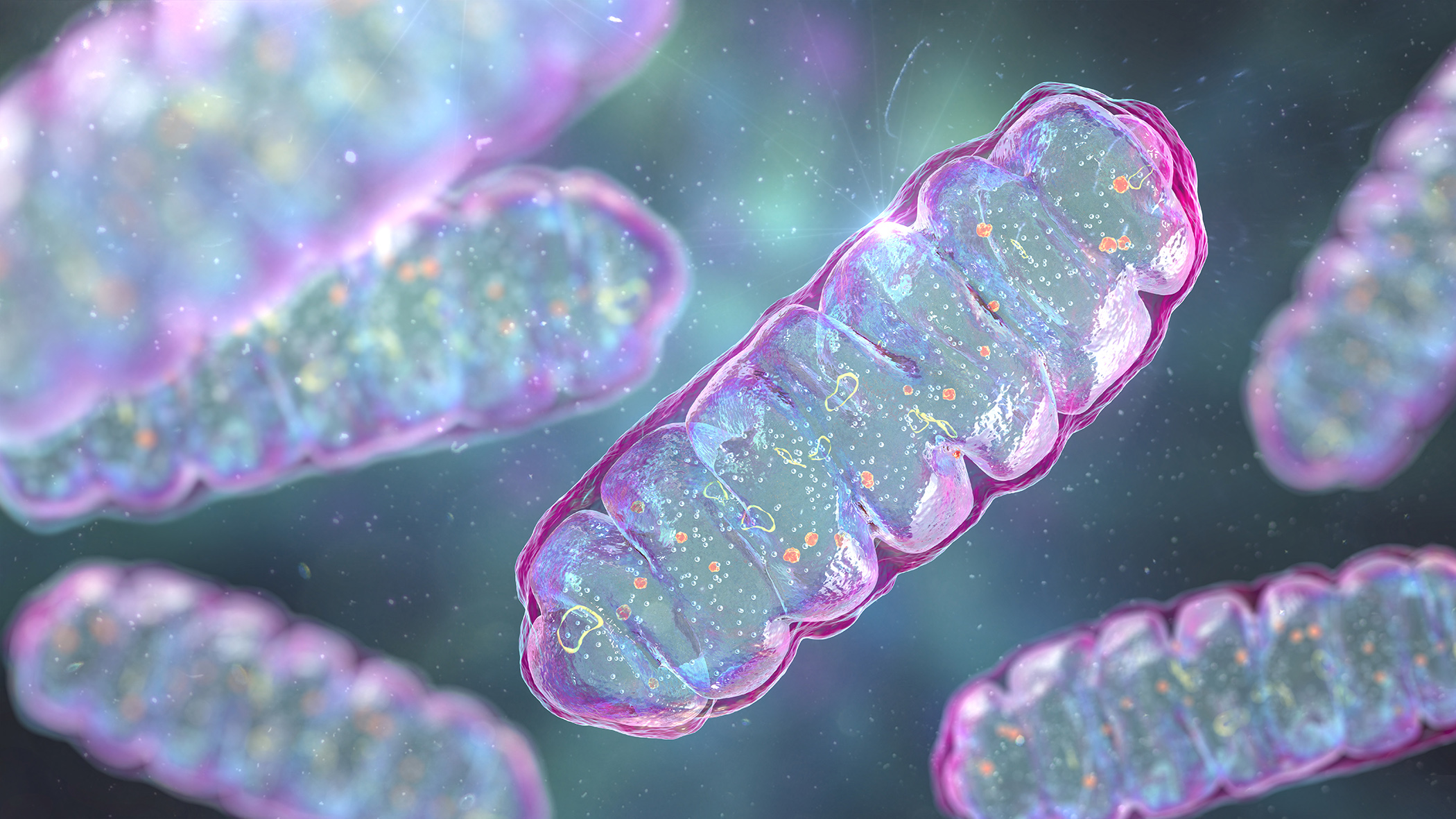La Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento (MDS, por sus siglas en inglés) reúne cada año a miles de clínicos, investigadores, personas en formación y simpatizantes de la industria interesados en la investigación y los enfoques actuales del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del movimiento. El objetivo es compartir ideas, estimular el interés entre todos los implicados en el tratamiento y la investigación de los trastornos del movimiento y hacer avanzar las disciplinas clínicas y científicas relacionadas.
A medida que se ha ido disponiendo de la PET, se ha intentado utilizarla en el diagnóstico diferencial del parkinsonismo. A pesar de algunos éxitos en el ámbito clínico, no se están teniendo en cuenta y hay más consenso en utilizar una combinación de técnicas para ayudar en el diagnóstico diferencial. [18F]En la búsqueda y el desarrollo de nuevos biomarcadores se utiliza ahora el TAC PET PR04.MZ, que utiliza el transportador de dopamina (DAT) como ligando y ofrece un perfil de afinidad y selectividad por el DAT superior al de los trazadores utilizados anteriormente. Esperamos que esto nos permita determinar indirectamente la densidad de neuronas dopaminérgicas presinápticas con mayor precisión. De hecho, este PET-TAC es el único que puede mostrar la pérdida dopaminérgica en la SNpc en la enfermedad de Parkinson. [18F]Ahora se ha investigado si la PR04.MZ-PET-CT puede ser una herramienta útil en el diagnóstico diferencial del Parkinson y los síndromes atípicos de Parkinson (AP), principalmente la AMS y la PSP, en los primeros 5 años tras el inicio de los síntomas [1]. [18F]Se realizó un análisis retrospectivo de una cohorte de 34 pacientes con HC y 75 pacientes con síndromes parkinsonianos con menos de 5 años de síntomas en los que el médico tratante, un especialista en trastornos del movimiento, decidió solicitar una PET-TC con PR04.MZ, presumiblemente en casos en los que el diagnóstico no era concluyente. Se analizaron el diagnóstico clínico y los coeficientes de unión específicos (SBR) para el putamen anterior, el putamen posterior, el núcleo caudado y la sustancia negra. Los SBR se calcularon según lo descrito por Juri et al.
Se observó que la HC tenía mayores SBR en todas las regiones y que la EP tenía menos SBR que la HC con un gradiente rostrocaudal (menos SBR en el putamen posterior). Cabe destacar que la PSP mostró un mayor deterioro en todas las regiones, pero particularmente en el putamen. [18F]Los resultados sugieren que la tomografía por emisión de positrones PR04.MZ puede aportar información en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson y la PSP en los primeros cinco años tras el inicio de los síntomas. De los resultados no puede deducirse si puede ser útil para el diagnóstico diferencial de otras AP.
Resultados a largo plazo de la terapia ECP
Durante la fase off de los síntomas motores del Parkinson, se observan potenciales de campo locales (LFP) de la banda β en los ganglios basales. Se ha informado de que la intensidad de la banda β se correlaciona con la gravedad de los síntomas off. La estimulación cerebral profunda (ECP) adaptativa utiliza una técnica de detección que mide los LFP de los electrodos implantados en el núcleo diana y controla automáticamente el programa de estimulación. En este estudio se investigaron los resultados a largo plazo de la STN-THS en el entorno adaptativo [2]. Se incluyeron dieciséis pacientes que recibieron STN-DBS con un neuroestimulador compatible con DBS adaptativo y electrodos DBS. Sus dispositivos se programaron con ajustes adaptativos al inicio del tratamiento. Los ajustes adaptativos se utilizaron desde el inicio del tratamiento. Las puntuaciones motoras del UPDRS-III y los programas de estimulación se evaluaron 1, 3, 6 y 12 meses después de los ajustes adaptativos.
Se seleccionaron 15 pacientes para la STN-DBS y un paciente para la GPi-DBS. En 26 de los 32 electrodos se detectaron LFP de banda beta en el estado de reposo de los síntomas motores, que desaparecieron en el estado activo. En todos los pacientes, se obtuvieron LFP de banda beta de al menos un hemisferio, y cuando se obtuvieron LFP de banda beta de un solo hemisferio, se estableció una ECP adaptativa basada en la LFP de un hemisferio bilateral. Los valores de corriente aumentaron un 36,0% al mes de la intervención, un 113,3% a los tres meses de la intervención, un 164,0% a los seis meses de la intervención y un 182,7% a los 12 meses del postoperatorio en comparación con los valores medidos inmediatamente después de la implantación, sin deterioro de las puntuaciones motoras. Durante el transcurso del estudio, los ajustes adaptativos dejaron de ser válidos en seis pacientes, en tres de ellos debido a un error de medición causado por artefactos y en otros tres debido a varios picos en la banda beta. En todos los casos, el ajuste adaptativo pudo ajustarse mediante reconfiguración. En la fase aguda postoperatoria, el valor actual se adaptó automáticamente a la mayor demanda de energía causada por la pérdida de los efectos de microlesión de la implantación para mantener la función motora. Se espera que la estimulación cerebral profunda adaptativa mejore y mantenga la función motora en los pacientes de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson y sus subtipos
La enfermedad de Parkinson (EP) puede clasificarse en serotoninérgica, no adrenérgica y colinérgica en función de los sÃntomas no motores. Los estudios han demostrado la asociación entre el polimorfismo 5HTTLPR (44 pb Ins/Del) y el riesgo de EP. Sin embargo, aún se desconocen los factores que determinan los subtipos. Por lo tanto, el presente estudio tenía como objetivo determinar la asociación entre el polimorfismo 5HTTLPR (44bp Ins/Del) y los subtipos de neurotransmisores de la EP [3]. Se reclutaron 150 pacientes con EP basándose en los criterios del Banco de Cerebros de la Sociedad de Parkinson del Reino Unido. El polimorfismo se determinó mediante el método PCR-RFLP y se analizó su asociación con el subtipo de neurotransmisor de la enfermedad de Parkinson. Entre los pacientes de Parkinson, el subtipo serotoninérgico fue el más común (66,44%), seguido de los subtipos colinérgico (16,78%) y noradrenérgico (15,44%). Los subtipos dominante (L/L vs. L/S+S/S) (OR: 2,8; IC 95%: 1,3-5,9; p=0,009), recesivo (L/L+L/S vs. S/S) (OR: 5,1, IC 95%: 1,8-14,1, p=0,0007) y los modelos alélicos (L Vs S – OR: 2,6, IC 95%: 1,5-4,3, p=0,0001) de 5HTTLPR (44Ins/Del) se asociaron con el riesgo de síntomas serotoninérgicos. Los resultados muestran, por tanto, que el polimorfismo del gen 5HTTLPR (44bp Ins/Del) está asociado con el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson y puede ser también un factor que contribuya al subtipo serotoninérgico de la enfermedad de Parkinson.
Trastornos paroxísticos del movimiento en pediatría
Los trastornos paroxísticos del movimiento (PxMD) se caracterizan por movimientos involuntarios episódicos y se subdividen en discinesias paroxísticas (DP) y ataxias episódicas (AE). Aunque se mencionan en la literatura médica desde 1892, aún se desconoce mucho sobre las PxMD, incluida su prevalencia exacta. Existe poca literatura sobre los resultados de las pruebas genéticas, el enfoque óptimo de las pruebas y los resultados del tratamiento en niños. Ahora se ha llevado a cabo un estudio transversal de cohortes que incluye revisiones retrospectivas de historiales y pacientes (presentación clínica, resultado del tratamiento, genética, neuroimagen, electrofisiología) [4]. 79 casos cumplían los criterios de inclusión (EP=37, EA=38, AHC=4). La prevalencia puntual para todos los PxMD fue de 6,5 casos por cada 100.000 personas menores de 18 años (EP 3/100.000, EA 3,1/100.000, AHC 0,3/100.000). Se verificaron clínicamente 66 casos. Se identificó una causa en el 34% (22/64), sin diferencias entre los subgrupos de EP (42%, 14/33) y EA (26%, 8/31). Las pruebas de un solo gen (35%, 7/20) obtuvieron el mayor rendimiento del estudio, seguidas de los paneles de genes (25%, 11/44), la secuenciación del genoma completo (25%, 2/8) y la secuenciación del exoma completo (9%, 1/11). La neuroimagen y el EEG se realizaron en el 73% (47/64) y el 59% (47/64), respectivamente. En ningún caso contribuyeron al diagnóstico. Se observó una evolución variable. En la enfermedad de Parkinson, el 43% (14/33) se resolvió y el 33% (11/33) mejoró, con un 52% (17/33) atribuible a la medicación. En la EA, el 45% (14/31) se resolvió y el 42% (13/31) mejoró, con un 48% (17/33) debido a la autocuración.
Este estudio fue el primero en determinar la prevalencia de la PxMD en una población pediátrica. La prevalencia (6,5 por 100.000<18 años) es superior a las estimaciones para la población adulta. No obstante, la PxMD es poco frecuente y el diagnóstico suele tardar mucho tiempo. El estudio demostró que la etiología sólo se identifica en un tercio de los pacientes. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes pueden esperar una mejoría mediante medicación o autocuración.
Comprender la distonía
La distonía es un trastorno hipercinético del movimiento. Recientemente, ha aumentado el interés por comprender los diversos síntomas no motores. Una comprensión detallada de estos síntomas no motores ayudará al desarrollo de estrategias terapéuticas adecuadas. Sesenta pacientes con distonía idiopática participaron en un estudio transversal en el NIMHANS, Bengaluru [5]. Se anotaron los datos demográficos y se evaluó la gravedad de los síntomas motores mediante la BFMDRS y la UDRS. Diversas escalas validadas midieron los síntomas no motores, como el RBDSQ, el ESS, el PSQI, el HADS-A, el HADS-D, el MoCA y el WHO-QoL. El estrés del cuidador se midió mediante la escala de Zarit. La edad media era de 28,63 ± 11,96 años. Los hombres (n=41) superaban en número a las mujeres (n=19). La edad media al inicio de la enfermedad fue de 21,01 ± 13,89 años. La duración media de la enfermedad fue de 8,55 ± 7,45 años. Subjetivamente, los síntomas no motores más comunes referidos fueron dolor, ansiedad, alteraciones del sueño y depresión. La distonía generalizada se presentó predominantemente en la infancia y la niñez, la distonía segmentaria/multifocal en la adolescencia y la edad adulta. En el 30% se produjeron simultáneamente otros trastornos del movimiento (corea, parkinsonismo, mioclonía, ataxia). La levodopa fue eficaz en el 26,6% (16 pacientes). No se observó RBD en ninguno de los pacientes, la puntuación media del RBDSQ fue de 2,33±1,48. La puntuación de la ESS fue de 3,00±2,11. La puntuación de la QoL de la OMS fue de 78,44±10,21. La puntuación de la HADS-A fue de 6,03±3,08 y la de la HADS-D fue de 7,08±2,95. Hubo una correlación positiva entre la puntuación de la BFMDRS y la puntuación de Zarit para la carga del cuidador, que no fue significativa. El estudio proporciona una descripción detallada de diversos síntomas no motores de la distonía idiopática. La gravedad de la distonía se correlaciona positivamente con la carga del cuidador y hace hincapié en la atención integral. Las correlaciones no significativas con síntomas no motores específicos subrayan el impacto diverso de la afección. Los resultados subrayan la necesidad de una atención integral al paciente y de investigar los factores genéticos ambientales en la etiología de la distonía y los síntomas no motores.
Temblor bajo control
La estimulación cerebral profunda (ECP) es un tratamiento alternativo para el temblor esencial (TE) incapacitante y refractario. Aunque la estimulación cerebral profunda del núcleo ventral intermedio (VIM) ha mostrado un efecto positivo, existen pruebas de que la estimulación cerebral profunda en el área subtalámica posterior (PSA) puede ser más eficaz. Es necesario caracterizar mejor las diferencias en los resultados clínicos, eléctricos y de calidad de vida entre la ECP-VIM y la ECP-PSA. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y cruzado en pacientes con TE incapacitante y refractaria tratados con ECP. Se implantaron cables octopolares bilaterales con una trayectoria que abarcaba el VIM (contactos proximales) y el PSA (contactos distales). Se asignaron aleatoriamente al Grupo 1 (PSA-VIM) o al Grupo 2 (VIM-PSA) y recibieron estimulación en cada diana durante 3 meses. El criterio de valoración primario fue la medición de la mejoría en la TE mediante la Escala de Valoración del Temblor de Fahn-Tolosa-Marin (FTM-TRS) con puntuaciones totales y por ítems del brazo. Los criterios de valoración secundarios fueron la medición de la mejoría en la calidad de vida según la escala analógica visual (EAV-QoL), la detección de posibles acontecimientos adversos (EA) y la evaluación de las necesidades energéticas.
Once pacientes (6 mujeres/5 hombres, edad media 63±7,6 años) fueron asignados aleatoriamente al grupo 1 (n=5) o al grupo 2 (n=6). No hubo pruebas de un efecto de periodo o secuencia. Tanto la PSA-DBS como la VIM-DBS redujeron significativamente la gravedad del temblor y mejoraron la calidad de vida. Sin embargo, la mejoría en las puntuaciones de la FTM-TRS total y de los ítems del brazo fue significativamente mejor con la PSA-DBS que con la VIM-DBS, con una diferencia media emparejada de -4,82 puntos (p=0,032) y -1,27 puntos (p=0,027), respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las amplitudes de estimulación (diferencia media -0,23 mA, p=0,386), la VAS-QoL (diferencia media 0,91 puntos, p=0,211) o los EA (ni frecuencia ni tipo, p=0,7124). No hubo complicaciones graves ni secuelas asociadas a la ECP. El estudio demuestra que tanto la PSA-DBS como la VIM-DBS son eficaces y seguras en el tratamiento del temblor esencial, pero la PSA-DBS produjo una mejor respuesta en términos de supresión del temblor que la VIM-DBS. Además, se observó una tendencia hacia amplitudes de estimulación más bajas requeridas con la PSA-DBS.
MSA con MIBG reducido
La gammagrafía miocárdica con 123I-MIBG se considera una herramienta eficaz para diferenciar la demencia de Parkinson de los síndromes de Parkinson, incluida la atrofia multisistémica (AMS). Sin embargo, estudios previos han informado de que puede producirse una acumulación reducida de MIBG en pacientes con MSA. Los sujetos incluyeron 35 pacientes con AMS (edad 70,1 ± 7,4 años; media ± DE), 90 pacientes con enfermedad de Parkinson (edad 71,9 ± 7,8 años; media ± DE) y 14 pacientes con temblor esencial (TE). A un paciente (edad 72,6 ± 7,5 años; media ± desviación estándar) se le realizó una gammagrafía miocárdica con MIBG, y se compararon la relación H/M y la tasa de lavado (WR) de las imágenes tempranas y tardías. Posteriormente, los 35 pacientes con AMS se dividieron en dos grupos: 23 pacientes con AMS-P y 12 pacientes con AMS-C, y se realizó un estudio similar [6]. Hubo una diferencia significativa en la relación H/M entre las imágenes tempranas y tardías entre EP y MSA y entre EP y TE, pero no hubo diferencias significativas entre MSA y TE. Se observó una captación de MIBG disminuida en 8 de 35 pacientes (22,8%) con MSA. Se observó una captación disminuida de MIBG en 76 de 90 pacientes (84,4%) con EP. No hubo diferencias significativas en la relación H/M entre los dos grupos, tanto en la fase temprana como en la tardía. Entre los 35 casos de MSA, el H/M estuvo por debajo del umbral en 8 casos en los ingresos tempranos, en 7 casos en MSA-P y en 1 caso en MSA-C. Aunque la MSA-P se dio con más frecuencia, no hubo diferencias significativas. Tampoco hubo diferencias significativas en la duración de la enfermedad entre los casos con captación reducida de MSA y los casos con captación reducida de DP.
En el grupo de captación de MSA, la captación se redujo al mismo nivel que en la enfermedad de Parkinson. Además, no hubo diferencias en la duración de la enfermedad, lo que sugiere que un mecanismo distinto a la degeneración transsináptica puede ser responsable de la captación reducida. También se plantea la hipótesis de que existe un grupo de pacientes con AMS que presentan una disfunción simpática cardiaca en la misma medida que en la enfermedad de Parkinson.
El riesgo de malnutrición
La desnutrición es uno de los síntomas no motores que a menudo se pasa por alto, pero que está estrechamente relacionado con la progresión de la EP, las fluctuaciones de los síntomas y la disfunción cognitiva. Sin embargo, no existen herramientas para predecir el riesgo de desnutrición en los pacientes con EP y el cribado de la desnutrición suele pasarse por alto. En los últimos años, los modelos de predicción clínica han ganado la atención de los profesionales sanitarios. Uno de los modelos de predicción más utilizados es el nomograma, que se ha empleado para crear modelos de predicción del riesgo de desnutrición en la insuficiencia cardiaca crónica, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades. Sin embargo, no existe ningún informe sobre la predicción del riesgo de desnutrición en la enfermedad de Parkinson. Se realizó un estudio transversal de febrero de 2022 a diciembre de 2023 [8]. Se incluyeron en el estudio pacientes de Parkinson procedentes de departamentos de hospitalización y ambulatorios. El estado nutricional de los pacientes se evaluó mediante la Mini Nutritional Assessment (MNA). El nomograma se elaboró a partir de los factores de riesgo determinados mediante análisis de regresión logística univariantes y multivariantes.
El estudio incluyó a 163 pacientes con una prevalencia de desnutrición del 4,29%. Además, el 46,63% de los pacientes presentaban riesgo de desnutrición. Los principales factores de riesgo de desnutrición en esta cohorte fueron el sexo, el IMC, la puntuación GCSI, la puntuación Barthel y la puntuación MOCA. El AUC del modelo de nomograma alcanzó 0,923 (IC 95%: 0,89-0,96), con un valor de corte óptimo de 0,392. El modelo mostró una sensibilidad del 77,5% y una especificidad del 88%. Los resultados de la verificación interna basada en bootstrap arrojaron un índice C de 0,922, mientras que las curvas de calibración indicaron una fuerte correlación entre los riesgos reales y previstos de malnutrición. La prevalencia de la malnutrición es elevada en los pacientes con enfermedad de Parkinson. En el estudio, el modelo de nomograma demostró ser una herramienta eficaz para predecir la malnutrición en pacientes con enfermedad de Parkinson.
Congreso: Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento
Literatura:
- Montalva C, Sánchez M, Fuentes J, et al: [18F]La tomografía PET PR04.MZ como herramienta clínica en el diagnóstico diferencial de la EP y otros síndromes parkinsonianos atípicos en los primeros 5 años de síntomas [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/18fpr04-mz-pet-ct-as-a-clinical-tool-in-the-differential-diagnosis-of-pd-and-other-atypical-parkinsonian-syndromes-in-the-first-5-years-of-symptoms. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Kimura K, Kishida H, Kawasaki T, et al: Resultados a largo plazo durante 12 meses de la ECP adaptativa mediante la tecnología de detección de LFP [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/12-month-long-term-outcomes-of-adaptive-dbs-using-lfp-sensing-technology. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Syed T, Kandadai R, Yaranagula S, et al: Polimorfismo 5HTTLPR (44bp Ins/Del): Subtipo serotoninérgico de la enfermedad de Parkinson [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/5httlpr-44bp-ins-del-polymorphism-serotonergic-subtype-of-parkinsons-disease. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Harvey S, Allen N, Byrne S, et al: Una mejor comprensión de los trastornos paroxísticos del movimiento pediátricos [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/a-better-understanding-of-paediatric-paroxysmal-movement-disorders. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Gowda N, Kamble N, Holla VV, et al: Pal. [abstract] Una evaluación exhaustiva de los síntomas no motores, la calidad de vida y la carga del cuidador en pacientes con distonía idiopática . Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/a-comprehensive-evaluation-of-the-non-motor-symptoms-quality-of-life-and-caregiver-burden-in-patients-with-idiopathic-dystonia. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Triguero-Cueva L, Madrid Navarro CJ, Pérez Navarro MJ, et al: A Double-blind, Randomised, Crossover Clinical Trial comparing VIM vs. PSA Deep Brain Stimulation for Disabling Essential Tremor [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/a-double-blind-randomized-crossover-clinical-trial-comparing-vim-vs-psa-deep-brain-stimulation-for-disabling-essential-tremor. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Yokoyama R, Yamamoto T: Un grupo de pacientes con atrofia multisistémica (AMS) presenta disfunción simpática cardiaca en la misma medida que la enfermedad de Parkinson (EP) [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/a-group-of-patients-with-multiple-system-atrophy-msa-exhibit-cardiac-sympathetic-dysfunction-to-the-same-extent-as-parkinsons-disease-pd. Consultado el 4 de octubre de 2024.
- Huang Q, Zou X: Un modelo de nomograma para predecir la desnutrición entre los pacientes con enfermedad de Parkinson [abstract]. Mov Disord. 2024; 39 (suppl 1). www.mdsabstracts.org/abstract/a-nomogram-model-for-predicting-malnutrition-among-patients-with-parkinsons-disease. Consultado el 4 de octubre de 2024.
InFo NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA 2024; 22(5): 24-26 (publicado el 21.10.24, antes de impresión)