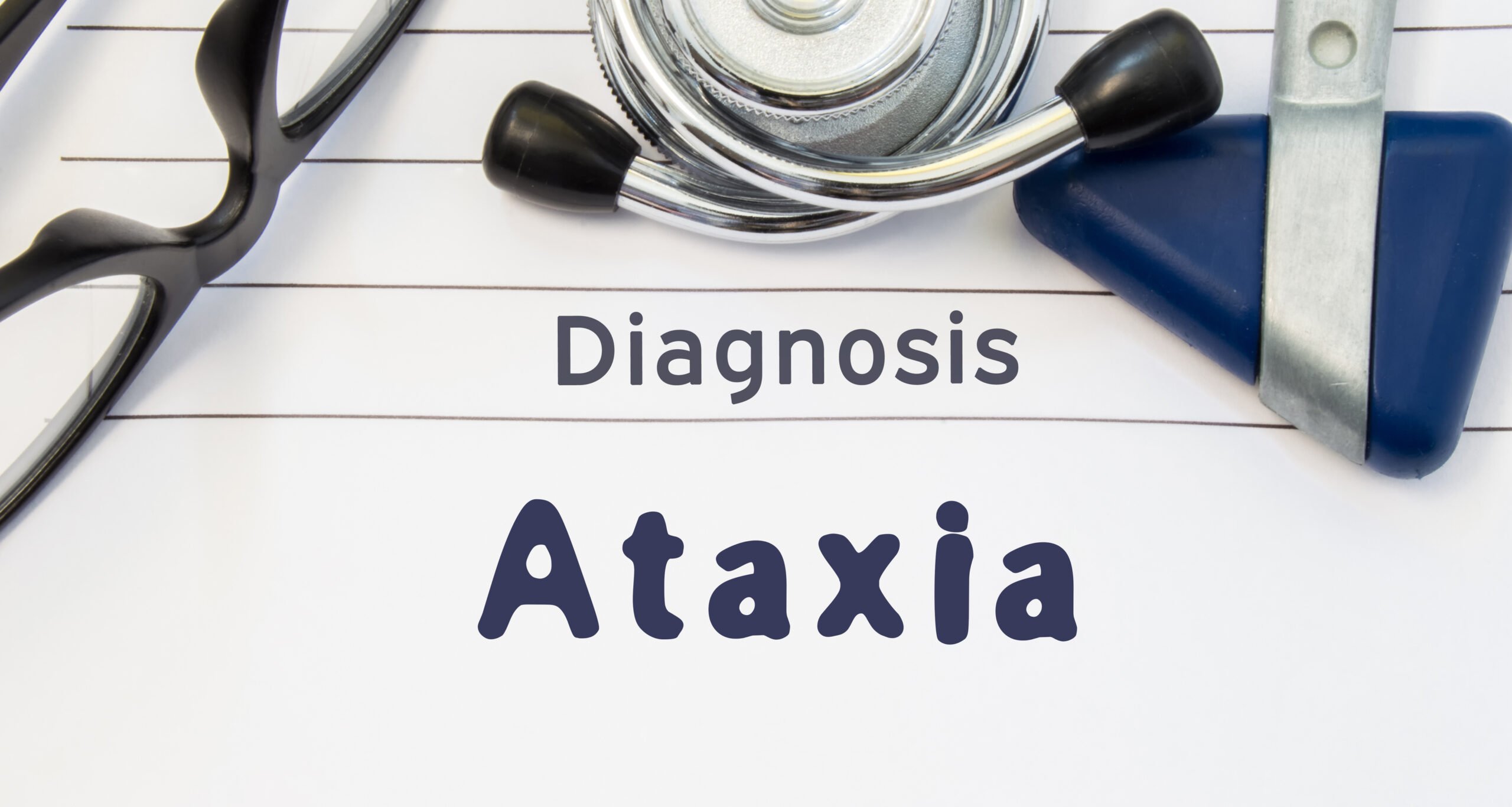El arsenal terapéutico para la urticaria crónica incluye varios antihistamínicos de 2ª generación -que siguen siendo el tratamiento de primera elección-, el anticuerpo monoclonal omalizumab y el inmunosupresor ciclosporina A como complemento. Existen nuevos e interesantes hallazgos de diversos estudios con respecto a los regímenes de dosificación y la predicción de la respuesta al tratamiento. Hay muchos argumentos a favor de un enfoque individualizado en el marco del esquema recomendado por la directriz.
La urticaria es una enfermedad angustiosa desencadenada por los mastocitos, caracterizada por habones y/o angioedema acompañados de un intenso picor. Se habla de urticaria crónica cuando los síntomas persisten durante más de seis semanas. Se distingue entre urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible (UCE o UCI). Esta última se desencadena por determinados factores como el calor, el frío, la luz, la presión, la irritación mecánica o un aumento de la temperatura corporal central. Desde el punto de vista de un enfoque “tratar hasta el objetivo”, se utiliza una estrategia de tratamiento en varias fases para conseguir la ausencia total de síntomas en la urticaria crónica (UC) (Fig. 1). “Nuestro objetivo es conseguir la remisión completa más rápida posible de los síntomas y signos, es decir, sin habones, sin angioedema y sin picor”, explicó la Dra. Ana M. Giménez-Arnau, doctora en Medicina por la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autònoma de Barcelona [1]. Por ejemplo, la puntuación semanal de la actividad de la urticaria (UAS7)$ y la prueba de control de la urticaria (UCT)& están disponibles para la práctica clínica rutinaria con el fin de determinar la actividad de la enfermedad en la UC y la respuesta al tratamiento.
$ UAS7=puntuación de la suma de siete días consecutivos; el control completo y la normalización de la calidad de vida se alcanzan cuando el UAS7 es 0.
& UCT=instrumento sencillo de cuatro ítems con un umbral claramente definido para la enfermedad “bien controlada” frente a la “mal controlada”; el periodo de registro retrospectivo o periodo recordatorio es de cuatro semanas.
¿Existen factores predictivos de la falta de respuesta a los antihistamínicos?
La terapia de primera línea para todas las formas de urticaria es un antihistamínico H1 del tipo Se recomienda la 2ª generación (H1-AH-2G). Los estudios respaldan el uso de los H1-AH-2G bilastina, cetirizina, desloratadina, ebastina (máximo 40 mg/día), fexofenadina, levocetirizina y rupatadina hasta en cuatro dosis estándar (fuera de etiqueta) [2]. No se recomienda el uso simultáneo de diferentes antihistamínicos H1, y los antihistamínicos de la La primera generación ya no puede utilizarse, explicó el profesor Giménez-Arnau. Las directrices actuales también lo desaconsejan expresamente: por un lado, los antihistamínicos del 2ª generación son más eficaces y, por otro lado, los antihistamínicos H1 de la La 1ª generación (H1-AH-1G) tiene efectos anticolinérgicos y sedantes, así como un considerable potencial de interacción.
El estudio AWARE muestra que cuanto más bajos son los valores en la prueba de control de la urticaria (UCT), mayor es la probabilidad de falta de respuesta al tratamiento con H1-AH-2G [3]. Otro parámetro con un poder predictivo negativo con respecto a la respuesta al tratamiento es el valor del dímero D [4]. Se sabe que la actividad de la enfermedad de la UCE se correlaciona positivamente con los dímeros D. Además, se ha demostrado que la piel de los pacientes de UCE con enfermedad activa presenta una afectación inmunológica y un perfil genético peculiar. Un análisis del transcriptoma publicado en la revista Allergy muestra que tanto la piel no lesional como la lesional de los pacientes con UCE se caracteriza por una sobreexpresión del factor activador de las plaquetas, que es especialmente elevado en los infiltrados inflamatorios de la piel lesional [5].
| Predictores de recaída tras la interrupción del tratamiento con omalizumab La cuestión de cómo predecir la recurrencia de los síntomas cuando se interrumpe el tratamiento con omalizumab después de seis meses se aborda en un análisis secundario publicado en JACI en 2018. Los análisis basados en los datos agrupados de los estudios ASTERIA I y II indican que una puntuación inicial alta de UAS7 y una “área sobre la curva” (AAC)** baja de UAS7 se asocian a una mayor probabilidad de recaída rápida de los síntomas de urticaria en comparación con las puntuaciones bajas de UAS7 y altas de AAC. |
| ** El CAA se determina acumulando las puntuaciones UAS7 en diferentes puntos temporales |
| a [11] |
Terapia de segunda línea: aumentar la dosis de omalizumab si hay falta de respuesta
Si no hay mejoría tras 2-4 semanas de tratamiento con un H1-AH-G2 a una dosis hasta cuatro veces superior a la habitual, puede considerarse el uso del biológico omalizumab como complemento [2]. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la inmunoglobulina E (IgE). El anticuerpo intercepta los anticuerpos IgE solubles en la sangre y el intersticio antes de que se unan a los mastocitos e induzcan su degranulación y la liberación de histamina [12]. Aunque la urticaria crónica no es una alergia, los niveles de IgE suelen estar muy aumentados. Los análisis mostraron que los pacientes con falta de respuesta al tratamiento con omalizumab (no respondedores) tenían niveles de IgE mucho más bajos (aprox. 20 kU/l) y niveles de FcεRI significativamente más bajos (recuadro) en comparación con los respondedores al inicio [6]. Se ha sugerido que la expresión de FcεRI de los basófilos al inicio del estudio es un posible factor predictivo de la respuesta al omalizumab [6]. Sin embargo, los estudios muestran que alrededor de un tercio de los pacientes con CU tratados con omalizumab 150 mg o 300 mg siguen sintomáticos tras 6 meses de tratamiento. Debe decidirse de forma individual si tiene sentido continuar el tratamiento con una dosis más alta del anticuerpo. El Prof. Giménez-Arnau señala que en los pacientes con una IgE basal de alrededor de 40 kU/l, debería considerarse definitivamente un ensayo terapéutico con omalizumab, posiblemente en una dosis mayor [7].
| Receptor IgE de alta afinidad (FcεR1) La degranulación de los mastocitos mediada por IgE comienza con la activación de FcεR1 por IgE. La sobreexpresión de FcεR1 asociada a la CU no se modifica con el tratamiento con H1-AH-2G, aunque los pacientes respondan al tratamiento antihistamínico. Por ello, puede ser necesario el tratamiento con el anticuerpo monoclonal omalizumab, dirigido contra la IgE, para controlar la enfermedad. Los efectos del omalizumab se basan en la unión selectiva a los anticuerpos IgE. El fármaco se inyecta por vía subcutánea cada dos o cuatro semanas. |
| según [1] |
En un estudio observacional multicéntrico español, el 80% de los que mostraron una respuesta parcial o nula al omalizumab 300 mg (cada cuatro semanas) continuaron el tratamiento con una dosis de 450 mg (cada cuatro semanas) y luego aumentaron a 600 mg (cada cuatro semanas). Se demostró que el 75% de los afectados alcanzaban entonces una UAS7 ≤6 y el control de la enfermedad [8]. El omalizumab tiene un perfil de seguridad muy favorable, subrayó el ponente. Tanto las mujeres embarazadas como los niños y los pacientes con comorbilidades pueden ser tratados con este anticuerpo.
Considerar la CsA como complemento en ausencia de respuesta al tratamiento
En el caso de algunos pacientes con CU que siguen padeciendo síntomas a pesar de recibir un tratamiento con dosis altas de omalizumab, debe considerarse la combinación con dosis bajas de ciclosporina A (CsA). Esto se aplica en particular a los pacientes con una prueba de basófilos positiva y niveles séricos de IgE bajos [9]. Si hay una respuesta parcial al omalizumab, se sugiere añadir ciclosporina A a una dosis de 1-3 mg/kg como complemento; si es necesario, la dosis puede aumentarse a 5 mg/kg [9]. La CsA previene la activación de los linfocitos T, la formación de anticuerpos y la liberación de mediadores mastocitarios. En un metaanálisis, el 70% de los pacientes con UCE tratados con CsA a una dosis de 2-4 mg/kg/d durante un periodo de 12 semanas lograron una mejora de la gravedad clínica [10].
Literatura:
- «Therapeutic Strategy in Chronic Spontaneous Urticaria, how to predict success?», Prof. Ana M. Giménez-Arnau, MD, PhD, EEACI Annual Meeting, 9–11 June.
- Zuberbier T, et al.: S3-Leitlinie Urtikaria. Teil 2: Therapie der Urtikaria – deutschsprachige Adaption der internationalen S3-Leitlinie. JDDG 2023; 21(Issue2): 202–216.
- Maurer M, et al.: Antihistamine-resistant chronic spontaneous urticaria: 1-year data from the AWARE study. Clin Exp Allergy 2019; 49(5): 655–662.
- Asero R: D-dimer: a biomarker for antihistamine-resistant chronic urticaria. J Allergy Clin Immunol 2013; 132(4): 983–986.
- Gimenez-Arnau A, et al.: Transcriptome analysis of severely active chronic spontaneous urticaria shows an overall immunological involvement. Allergy 2017; 72(11): 1778–1790.
- Deza G, et al.: Basophil FcεRI Expression in Chronic Spontaneous Urticaria: A Potential Immunological Predictor of Response to Omalizumab Therapy. Acta Derm Venereol 2017; 97(6): 698–704.
- Ertas R, et al.: The clinical response to omalizumab in chronic spontaneous urticaria patients is linked to and predicted by IgE levels and their change. Allergy 2018; 73(3): 705–712.
- Curto-Barredo L, et al.: Omalizumab updosing allows disease activity control in patients with refractory chronic spontaneous urticaria. Br J Dermatol 2018; 179: 210–212.
- Türk M, et al.: Experience-based advice on stepping up and stepping down the therapeutic management of chronic spontaneous urticaria: Where is the guidance? Allergy 2022; 77(5): 1626–1630.
- Kulthanan K: Cyclosporine for Chronic spontaneous urticaria. A meta-analysis and systematic review. JACI Pract 2018; 6: 586–599.
- Ferrer M, et al.: Predicting Chronic Spontaneous Urticaria Symptom Return After Omalizumab Treatment Discontinuation: Exploratory Analysis. JACI Pract 2018; 6(4): 1191–1197.e5.
DERMATOLOGIE PRAXIS 2023; 33(5): 44–45